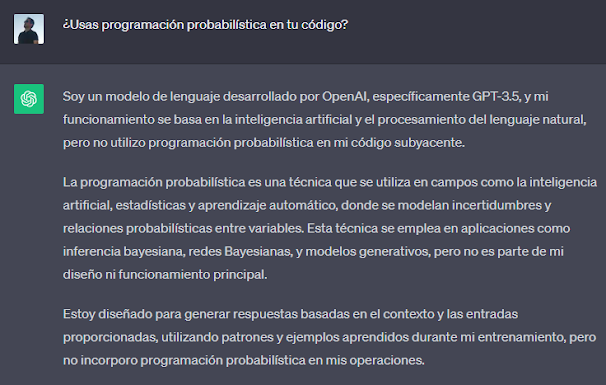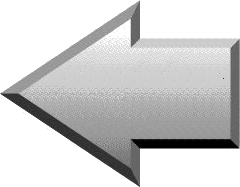Una de las propuestas más comunes en la ciencia-ficción es el viaje a otras estrellas, establecer colonias en los planetas que lo permitan y entablar contacto con posibles especies inteligentes que los pueblen. En la
Edad de Oro de la ciencia-ficción era habitual imaginar grandes y esplendorosos navíos de bruñidos fuselajes, en cuyo interior se ubicaba una experta tripulación habituada a grandes aventuras y magníficos proyectos de exploración. En definitiva, la ciencia-ficción daba por supuesto un futuro en el que nuestra especie habría superado los grandes desafíos que suponen los hipotéticos vuelos interestelares, no solo los tecnológicos, sino los sociológicos que implican la prolongada estancia de un grupo de personas en un entorno cerrado y en constante incertidumbre sobre su lugar de destino.
Sin embargo, en los últimos tiempos se está asistiendo a un tipo de ciencia-ficción que muestra a nuestra especie cayendo en apocalipsis, distopías o periodos de decadencia, llegando a presentar en ocasiones una anacrónica situación en la que la humanidad se embarca en arriesgadas y prolongadas misiones en el distante espacio, pertrechada de un equipo de personas cuya capacidad de lograr una porción de la tarea encomendada resulta difícil encontrar. Es decir, se habría pasado de obviar para no entorpecer el relato el aparentemente lógico y necesario proceso de maduración, formación y educación social para acometer tales proyectos, a no solo ignorarlo por completo, sino transgredirlo visiblemente: sociedades altamente tecnologizadas pero cuya organización no difiere de la actual salvo en la acentuación de sus defectos. Resulta inevitable observar cierta negligencia al especular con sobrepasar determinado umbral de capacidad tecnológica sin mostrar un desarrollo educacional de la sociedad acorde, de manera que sea capaz de manejar el enorme potencial autodestructivo. Se puede hablar por tanto de cierta incongruencia al extrapolar el futuro de manera parcial, sin importar lo incoherente que pueda ser. Ni tan siquiera se proporciona una explicación al contexto adecuada dentro de la historia, aspecto importante en el género de la ciencia-ficción, circunstancia que tal vez sea la que ha logrado que este género llegue hasta nuestros días desvirtuado y convertido en algo muy distinto de aquel de mediados de siglo pasado.
Las distopías no son intrínsecamente incoherentes, son tal vez, en todo caso, idealizaciones como lo puedan ser sus contrapartidas utópicas. Ambas visiones tienen sus aspectos positivos, y si se muestran de manera proporcionada pueden combinar un mensaje completo, mostrando ambas caras de la moneda. El exceso de distopías y los motivos que lo ocasionan ya se ha tratado con toda profundidad (Contra la distopía —Francisco Martorell, 2012—) por lo que no se añadirá nada en este sentido. Sí que se va a señalar la incongruencia en la que se incurre al mostrar sociedades inmaduras que replican con fruición todos los vicios del presente, sin padecer los peligros y riesgos que implica un desarrollo tecnológico extraordinario que parecen alcanzar, sin embargo, sin relativa dificultad. Una de las principales voces que ha señalado este error es Jill Tarter, fundadora del proyecto SETI, quien argumenta que un avance tecnológico ha de implicar un aumento de la responsabilidad en su uso y por tanto, una disminución de la violencia y de los conflictos. Hay que puntualizar que el postulado que se defiende no es que la tecnología por si misma vaya a mejorarnos como especie, sino más bien al contrario: si no se aprende a controlarla podría implicar la desaparición de la misma, por lo que el hecho de imaginar civilizaciones que han atravesado la galaxia o a la nuestra haciendo lo propio es porque necesariamente, se ha madurado como colectivo y aprendido a superar los riesgos comentados. En definitiva, para mostrar a la humanidad de una manera coherente manejando tecnología poderosa, se ha de describir un contexto cuyo paradigma social y político a nivel global sea el adecuado para hacer frente a las nuevas situaciones que las disrupciones tecnológicas producen.
Precisamente, si se presta atención a ciertos aspectos logrados por la humanidad en lugar de sucumbir a la tendencia mayoritaria de mostrar sus rasgos más impulsivos y egoístas, nuestra especie ha pasado por épocas en la que el riesgo de una destrucción mutua asegurada ha sido máximo y el resultado fue el de ser conscientes de la necesidad de establecer acuerdos en base a un dialogo entre los principales responsables políticos. Sí, cierto es que todavía queda mucho por solucionar, pero nadie dijo que haya que quedarse de brazos cruzados ni que fuera a ser fácil. A nuestra especie le queda todavía acordar qué hacer con otras tecnologías casi tan dañinas, aunque con plazos de destrucción mucho más largos que el armamento nuclear y por tanto, más difíciles de demostrar. Así mismo, queda por ver qué hacer con países que deciden ir por su cuenta —llámese China, Rusia o EEUU— o grupos de activismo violento que puedan tener acceso a este tipo de armamento, sea nuclear, biológico o tecnológico. Es decir, no basta con que los representantes políticos tengan cubiertas sus responsabilidades inmediatas, hay que preocuparse también del resto de la población del planeta.
Dejando la geopolítica para otro momento y lugar, intentemos situar el punto de inicio de esta paradójica tendencia. Antes de la llegada del ciberpunk, la producción cultural poseía una mayor diversidad creativa, gracias a la cual cada gran estreno nos mostraba visiones distintas y originales: desde Planeta Prohibido (1952), hasta Mad Max (1979), pasando por Cuando el destino nos alcance (1973) o La fuga de Logan (1976), visiones tanto positivas como negativas, donde se correspondía la manera de usar los recursos y avances tecnológicos con el escenario mostrado como su resultado, dejando entrever cierto respeto por la coherencia interna de la obra. En el medio literario, El viaje del Beagle espacial (Alfred E. van Vogt, 1939~1955) es una obra clave por cuanto el tronco principal del argumento consiste en cómo la organización social de su tripulación y la manera de enfrentarse a retos desconocidos gracias a aprovechar todo el conocimiento humano, es determinante. En la poca veces recordada Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963) —tal vez por pertenecer a otro bloque geopolítico—, el principal desafío de la tripulación es enfrentarse a la vida prolongada en el espacio y alejarse de su planeta de origen. Pero la saga que ha llegado hasta nuestros días y cuya seña de identidad son precisamente los nuevos paradigmas de organización y superación de prejuicios, es Star Trek (1966), cuyas fuentes de inspiración son probablemente muchas de las obras mencionadas. Sin embargo, si bien este relato de un grupo humano en su viaje a las estrellas es un ejemplo magnífico de corresponder la organización como equipo con su desempeño al enfrentarse a nuevos retos y superarlos, posee dentro de su canon creativo, paradójicamente, un ejemplo de lo contrario: el espejo oscuro. En esta faceta clásica de este universo, se muestra un plano paralelo de la existencia a donde los protagonistas van a parar por accidente. En esta realidad alternativa, la tripulación se organiza acuerdo a estereotipos propios del siglo XV, imperialistas y autoritarios, resultando poco creíble que pudieran llegar a donde están.
En cualquier caso, todo parecía ir bien. Sin embargo, tras la Guerra de Vietnam (1955~1975) la sociedad de los EEUU cayó en un pesimismo social del que no llegó a a recuperarse. Teniendo en cuenta la influencia reciproca entre el estado anímico de la sociedad y las obras que genera, parece que se produjo un punto de inflexión por el cual la sociedad de aquel país —tal vez el más influyente en la cultura occidental— dejó de ser capaz de generar nuevas obras sin evitar permear un derrotismo pesimista, por el cual parecía existir un designio inevitable: no importaba cuan sofisticada y potente fuera la tecnología, las personas que la manejaban producto de la sociedad estadounidense, fueron incapaces de imponerse a un pequeño país asiático. La producción cultural se dedicó pues a reproducir los defectos y carencias de la sociedad en entornos exageradamente tecnológicos, como intentando exorcizar el fracaso. En este contexto de pesimismo en paulatino aumento, apareció una de las más famosas, queridas e influyentes sagas de la ciencia-ficción, aunque en esta ocasión haya que señalarla de manera no tan amistosa, dado que parte de esa influencia negativa ha perdurado hasta nuestros días: Alien: el octavo pasajero (1979). En esta obra, su director iba a construir una sociedad corrupta donde la humanidad se veía incapaz de lograr progresar como tal, en la misma medida que la tecnología crecía a su alrededor, imagen simbólica que quedó plasmada de manera literal en su siguiente trabajo igual o más influyente en el mismo sentido: Blade Runner (1982). De esta manera se consumó la parálisis creativa, llegando a la actualidad vinculando inevitablemente la ciencia-ficción con ciudades ominosas y oscuras de macroedificios semiabandonados, a la vez que la tecnología vuela entre ellos con arrogancia, ignorante de los problemas de la superficie a los que no presta solución, sino tal vez todo lo contrario.
Un caso llamativo reciente es la serie de televisión Another Life —Otra Vida— (2019), donde aparece una extraordinaria nave espacial capaz de curvar el espacio-tiempo, con una tripulación gobernada —antes de que nuestra querida Katee Sackhoff se ponga al frente, lo cuál no soluciona mucho— de manera primitiva con el clásico macho-alfa al mando de individuos con traumas personales sin superar, llenos de rencillas entre ellos. Al parecer, no existía mejor tripulación para salvar a la humanidad frente a una amenaza desconocida a bordo de un potencialmente peligroso navío espacial para viajar al otro extremo de la galaxia —a pesar del escaso interés generado fue renovada por una segunda temporada, mientras que otras series muchísimo más interesantes desaparecen tras una primea tentativa—. Pero el caso paradigmático más notable de todos se trata de una obra literaria que ha cosechado una gran éxito en los años recientes lo que le ha merecido para ser adaptada a formato de serie nada menos que en dos ocasiones... ¡simultáneamente!: La Trilogía de los Tres Cuerpos (Cixin Liu, 2016). Si bien su autor hace un despliegue extraordinario de habilidad narrativa, imaginación y originalidad, el relato resulta tramposo: sin ánimo de desvelar la trama más de lo necesario, a los lectores se les aparece una nueva situación cuando La Tierra contacta con una civilización alienígena, pero al explorar qué clase de dialogo podría darse, se asume que el comportamiento de dos civilizaciones que se encuentran por primera vez va a ser el mismo en cualquier parte de la inmensidad del cosmos, al replicar patrones caducos y primitivos cometidos por la humanidad hace siglos, a pesar de que en cierta medida los lleva superados —es decir, ignora o desprecia todo el progreso efectuado desde entonces—. Para llegar hasta aquí, hace aparecer a conveniencia «casualmente» otros factores que surgen de las profundidades del universo en ese preciso momento, como si se hubieran puesto de acuerdo para presentar un calendario de acontecimientos que imposibiliten a la humanidad evolucionar socialmente. Y cuando las cosas se ponen difíciles, decide mostrar lo peor de nuestra especie, como si fuera la única posibilidad. Pero lo más significativo es la incongruencia de imaginar civilizaciones capaces de destruir sistemas solares enteros con un esfuerzo mínimo —usando para ello un supuesto científico que roza el esperpento para el lector más versado en ciencia— sin que exista la posibilidad de que una tecnología igual o más avanzada en otra parte del universo, pueda anular dicha capacidad ofensiva y les permita darse a conocer y explorar el cosmos con valentía y atrevimiento. En su lugar, prefiere optar por mostrar al universo como un lugar de muerte, desconfianza y extrema disuasión, aunque ello implique el uso retorcido del género. Su autor, originario de China, parece efectuar una critica destructiva sobre todo a la civilización occidental, sin ofrecer una posibilidad de evolución social respecto al panorama actual.
«La Tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre en la cuna»
—Konstantín Tsiolkovski, artífice del programa espacial soviético
Voyagers —Instintos Ocultos en España— (Neil Burger, 2021) es de las pocas obras recientes que tratan sobre cómo nuestra naturaleza puede constituirse en un obstáculo para salir de nuestro hábitat natural, de nuestra cuna biológica, y existir en otros lugares del Cosmos. En ella se usan las drogas como elemento regulador de nuestros instintos biológicos, una solución fácil basada en un cliché sacado de clásicos como Un Mundo Feliz, lo que le resta originalidad. Pero en todo caso, muestra que estamos adaptados a un entorno que hace ya muchos siglos dejó de existir. Paradójicamente, ha sido nuestro propio neocórtex y sus habilidades transformadoras lo que ha acabado por desadaptarnos al mismo. Ahora bien, nadie ha intentado explorar con detalle de qué manera esas características biológicas nos resultan inadecuadas, con el objetivo de introducir ese conocimiento en la educación de las nuevas generaciones. De esta manera, se podría obtener una nueva sociedad que conozca el origen de sus instintos biológicos y todas sus consecuencias. Una nueva humanidad evolucionada para dar el salto hacia nuevos retos. Una Humanidad que no desea aspirar a quedarse en este trozo de roca, aun suponiendo que logre mantenerlo apto para nuestra supervivencia. Tarde o temprano, también por nuestra propia naturaleza exploradora, dirigiremos la mirada de manera ensoñadora hacia las estrellas. Al igual que antaño era el Océano el horizonte cuya línea definía el límite a nuestra ansia de conocimiento, ahora es la Vía Láctea, una línea de estrellas tras las cuales, nos espera todo un Universo por explorar.