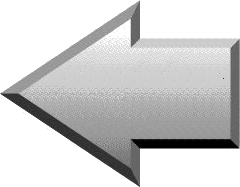Desde que en España comenzamos a disfrutar del actual periodo llamado democrático, uno se encuentra con extraordinaria frecuencia la idea de que gracias a ello, se puede hacer «lo que uno quiera». A mi personalmente siempre me ha llamado mucho la atención esta frase. Si bien estoy por supuesto de acuerdo en un sentido amplio, me surgían muchas preguntas para las que no encontraba respuesta. Por ejemplo: si puedo hacer «lo que quiera» ¿Significa que puedo estar haciendo todo el día tonterías y diciendo chorradas? ¿O significa que cualquier cosa que haga va a dejar de ser considerada como una «tontería»? ¿No se debería intentar hacer «lo correcto»?
Claro, esto era y sigue siendo incómodo, ya que obliga a definir qué es lo correcto. Como consecuencia, ayudados por un ambiente político que consiste en decir a la gente lo que quiere escuchar, se ha pasado a la obligatoriedad en la ausencia de definición con frases aparentemente irrefutables como «todas las opiniones y posturas son respetables» ¿A que es difícil poner pegas a esto? ¿A que nos resulta «cómodo» seguir con nuestras ideas sin intentar corregir a nadie, ni a nosotros? —total, voy a tener igual el Barça/Madrit en la tele—. Las redes sociales han amplificado todavía más esta situación con la creación de burbujas autoconvencidas y un ambiente político extremadamente polarizado que consiste en machacar ideológicamente al contrario, cuyo principal error es el de pensar diferente a ti.
«Cuando todos piensan igual, es que ninguno está pensando»
―Walter Lippmann
Naturalmente, el problema no reside en que todo el mundo tiene derecho a tener su postura y a manifestarla. Esto es innegable. El problema es, sin embargo, no añadir a continuación la obligación de cuestionarnos su validez o de aceptar que puede estar equivocada. Y créanme, por pura lógica universal matemática, cuando existen dos posturas contrapuestas una a otra, una de ellas no puede ser cierta. No se puede opinar que algo es blanco y es negro al unísono. Ambas posturas son «respetables» pero una al menos, no puede ser cierta: no es incompatible lo respetable con lo equivocado. Puede ocurrir, no obstante, que sea gris y que cada uno vea sólo lo que quiere ver, lo que puede que pase la mayoría de las veces.
Hay que añadir que no se trata de cuestiones culturales o de modas. Estas, por definición, dependen de los criterios que marca la sociedad y son ambiguos o imposibles de determinar objetivamente ya que dependen de preferencias personales y estimaciones arbitrarias. Por ejemplo, no se trata de si es «correcto» llevar sandalias con calcetines subidos hasta la rodilla o todo lo contrario. Y también hay conceptos para los que no existe una respuesta que nos guste, ya que dependen a su vez de otros problemas cuya solución está al alcance de la decisión de muy pocos.
La realidad tiene muchos matices, pero todos llevan al mismo punto. Si alguien está pensando en la mecánica cuántica y aquello de que la realidad depende del observador, del cristal con el que se mira, etc., etc... aunque la física apoya esta aparente subjetividad, una vez la realidad adquiere presencia lo hace dentro de un margen estrecho definido por precisas leyes físicas. Es decir, aun admitiendo que la realidad la construye el observador, sin embargo, no puede crear cualquier realidad, sino solo una muy bien determinada.
Otra frase característica de este periodo actual en el que se encuentra nuestra sociedad, es la de «tu verdad» o «mi verdad», que refuerza la idea de que cada uno puede creer en lo que le de la gana con la única condición de que los demás puedan hacer lo mismo. Como si la verdad dependiera del capricho de cada uno —o lo que es lo mismo, dogmatismo puro y duro—. Y todos tan contentos. Sí, es verdad que cada uno puede creer en lo que le de la gana, pero nadie garantiza si se está o no creyendo en una gilipollez —¿alguien dijo terraplanismo?—.
A la sociedad le preocupa más la «libertad» para escoger una descripción de nuestro mundo, que la correspondencia de esta con el mundo real. No le importa el tiempo, recursos y esfuerzo que una sociedad puede desperdiciar por no tener una versión del mundo que se ajuste a una realidad física. No le ha importado hasta ahora, por ejemplo, todo el daño que un modelo económico basado en la creencia irreal de un crecimiento ilimitado le causaba al medio ambiente. No le ha importado creer en un modelo económico que generaba deuda de un dinero irreal que posteriormente ha quebrado la economía real —la de comer todos los días— de familias con recursos limitados.
¿Cuándo ha empezado esta aversión a la búsqueda de la verdad? Al parecer la culpa de todo esto la tuvieron los nazis, no porque sea fácil echarles la culpa de todo a ellos —que también—, sino porque desde entonces se ha confundido la manera en la que ellos creyeron en su verdad, con el hecho de creer en una verdad. El problema de los nazis no era que creyesen en unos principios y los defendieran con firmeza, sino —entre muchos otros— en creerse con superioridad para imponerla al resto. Es decir, en no considerar que pudieran estar equivocados.
Esta confusión fue provocada por el ansia en dejar como sea atrás el nazismo y colocar a los ganadores resultantes de aquel desastre como unos salvadores muy por encima de la situación, lo que no era ni es del todo cierto. Como consecuencia, la historiografía y la cultura social resultante construida desde entonces en las democracias occidentales, huye como de la peste de la firmeza en la defensa de las ideas y principios propios y del ansia de conocimiento, en lugar de buscar la autocrítica o el debate.
Alguien estará pensando cómo se puede ser firme en la defensa de las ideas y a la vez ser autocrítico. Bien, aquí es dónde está la gracia. Hay una cosa que se llama línea argumental y todo el mundo debería establecer la suya propia para llegar a una conclusión. Saber por qué hace las cosas. Cuando se entra en contacto con otras personas y se comparten dichas líneas argumentales, surge la oportunidad de poner en cuestionamiento las propias y someter a crítica la de los demás. No por el deseo de tumbar ideológicamente al oponente, sino para ayudar al prójimo a que se corrija él mismo su línea argumental propia. La idea sería aprender gracias a compartir con los demás estos argumentos, algo que es para lo que deberían servir las redes sociales. Sin embargo, como sabemos, es justamente al contrario.
Sin ánimo de hacer especulaciones gratuitas, es como si el germen del fascismo que ya existía antes del conflicto en aquellos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero que no pusieron en práctica como sí ocurrió en Alemania, sin embargo, haya evolucionado en un postfascismo que huye de las etiquetas clásicas nazis y al mismo tiempo, las usa para desviar la atención y permanecer inadvertido. El resultado, sea cual sea la explicación, es que por mucho se supone que hayan intentado evitarlo, han generado una sociedad dogmatizada y polarizada ideológicamente, que huye de la verdad y abraza lo intranscendente, lo vulgar y lo directamente falso. Lo fake y lo viral, son las nuevas señas de identidad de la actualidad.
«la eugenesia. Todo el mundo piensa que se circunscribe a la Alemania de Hitler, pero en realidad empezó en Virginia, en la América profunda, y luego Francia y solo después Alemania»
¿Qué tiene esto que ver con la ciencia-ficción? Pues mucho por varios motivos. Uno es que este género suscita los más acalorados debates —por llamarlos de alguna manera— alrededor de su producción cultural. Se llega al punto de que actores son cancelados de la opinión pública por su raza, por su sexo o por alguna cosa que dijeron que hicieron, en alguna parte, hace un tiempo. Y el otro motivo ha sido por propia experiencia en dos situaciones:
Una de ellas es sobre la reciente serie de televisión de La Fundación en una conocida red social. La cuestión era qué grado de acierto podía lograrse en una critica de esta serie sin haber leído los libros. Tanto la serie como el asunto mencionado podrían ser objeto de largos artículos, pero por resumir, parece bastante razonable argumentar que para adaptar una obra a un medio distinto al suyo original, es al menos conveniente conocer las particularidades de este. Es decir, no es que no se pueda opinar, pero el análisis va a estar cojo con una gran probabilidad de no ser así. Pero si esta discusión puede parecer de traca, el remate es cuando se puede leer la frase «la crítica es libre». Confieso que no entendí lo que ocurría hasta hace poco, cuando he decidido escribir sobre ello. La crítica es en efecto libre, pero nadie discutía eso, sino la validez del argumento expuesto.
Y el otro caso tiene algo más de tiempo y fue en la misma red social —lamentablemente, los tweet están bloqueados por la autora—. En este caso fue de nuevo otra adaptación de una obra literaria, la película John Carter y las criticas hacía ella por su parecido con Star Wars de la que —decían— no era más que una «copia». En otra red social pretendí —no estoy seguro de con cuanto acierto— explicar que no podía ser una copia ya que la obra original en la que se basaba la película era nada menos de hace más de cien años, literalmente. O sea, a cada uno le puede gustar o no una película o una serie, pero si el principal argumento con el que te has formado tu opinión no tiene ni pies ni cabeza, algo falla. Por mucha libertad que tengas. Continuaba argumentando que tal vez fuera un problema de mercadotecnia, algo que ocurre en bastantes situaciones cuando no se acierta con el mensaje enviado al publico que ocasiona que acudan a las salas con una idea distinta a lo que realmente va a ver. El tiempo me ha dado la razón al hacerse públicas diversas declaraciones de los responsables de la producción admitiendo que la campaña de marketing fue un total desastre. Pero la prueba de que la gente se equivocaba en su juicio a esta película a causa de un argumento falso no es solo por esto: ahora, diez años después, el que ha podido acceder a esta obra sin un prejuicio previo, la está valorando mucho mejor que lo que entonces se hizo.
En estos dos casos el problema ha sido la falta de conocimiento de las obras originales. Esta circunstancia también fue en el lado opuesto, una de las claves del éxito de Avatar, una película plagada de clichés del cine de entretenimiento, cuyo principal aporte fue una nueva manera de hacer dinero y cuya originalidad proviene en su mayor parte de obras literarias las cuales solo un ínfimo porcentaje de los espectadores que la aplauden han leído. Es como si la ignorancia del público se convirtiera en un valor de mercado. Sin embargo, cuando la intención es difundir un mensaje más sofisticado proveniente de una saga literaria a otro medio más popular, la principal crítica, incluso del entorno mediático, se apoya en el desconocimiento de la obra de la que se parte, siendo un blanco fácil ya que en efecto, es desconocida para una mayoría. Parece como si existiese un filtro impuesto por un establishment que opera entre bastidores. En fin, espero estar equivocado.
![John Carter [wallpaper] John Carter [wallpaper]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjrAI6esjASyMpUyHFgcEqlAn4XlAQ5QStpFHpiGMwrqxPWYA81mIEFGiV2RQT4n58yDwiLEo99P5PNB5RO31e5p4AEjAjyeM4v1PgbZ1iUEjqPedtUhbQoQQOxFGUnZ2GP-0C1t9UfJke8AaorvW68gzfWK2_ygFQRmgl9zWuMrnLsAtpkYhbZjt8/w320-h200/imagen_2022-07-11_082457502.png)