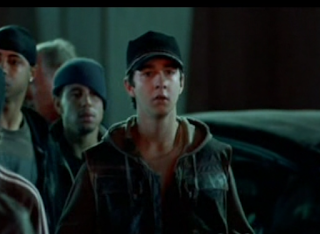Aunque los escritores usan el mismo papel para sus obras, el estilo de cada uno influirá en la facilidad para expresar sus ideas a través de él. Los hay descriptivos, otros narrativos. A algunos les gusta la aventura y otros se centran en los personajes. Las ideas que
Isaac Asimov volcaba en sus obras a través de abstractos conceptos, provocaban que lector tuviera que reflexionar sobre ellos para comprender el relato. Esta circunstancia es probablemente el motivo de su
escasa adaptabilidad en el medio audiovisual. Para la película de la que trata el artículo, la obra del buen doctor parece haber sido usada cogiendo títulos e ideas de aquí y de allá en función de dicho parámetro y de su fama entre el gran público. El resultado no es especialmente malo —de hecho, es mejor que otros de igual o más éxito— pero esperar encontrarse con un ejemplo de adaptación de la obra del mismo nombre es una vana pretensión.
El título
Sean cuales fueran los motivos que llevaron a darle a esta película el título que lleva, se puede afirmar con seguridad que el parecido con
la obra del mismo nombre no fue uno de ellos. Tal vez entre esa cosa llamada «publico general»
Isaac Asimov está fuertemente identificado con los «robots», mientras que para los aficionados con algo más de recorrido en esto de la ciencia-ficción puede que sea su obra
Fundación el título con el que se le asocie. Es decir, escogieron este en función de una audiencia heterogénea lo más numerosa posible y del formato clásico del blockbuster comercial, no como un intento de adaptación de la obra literaria homónima.
El reparto
Tras Independence Day (1996) y Hombres de Negro (1997) Will Smith se había convertido en una cara habitual en cierto tipo de películas de ciencia-ficción. Su consagración en 2001 con el biopic de Muhammad- Ali sorprendió a muchos al comprobar cómo el simpático chico de El Príncipe de Bel-Air se había transformado en una estrella «seria» de Hollywood. Su elección por tanto no es extraña para esta película, independientemente si su color de piel coincide o no con el de la obra de la que se ha extraído la adaptación para el guion. Y si añadimos que el propio actor era también uno de los productores, pues quedan pocas opciones. En cuanto al resto del reparto son secundarios solventes adecuados de los que hay poco que añadir, salvo un par de caras que en aquel entonces no eran muy conocidas, pero luego íbamos a acabar viendo muchas, muchas veces.
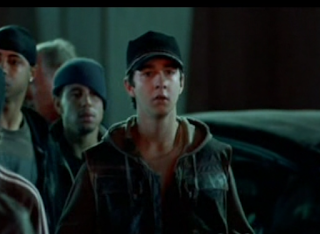 |
| Antes que en la saga Transformers, Shia LaBeouf comenzó su lucha contra los robots en esta película |
 |
| Después vendrían los Cylones. A Aaron Douglas le van los robots «peleones» |
El guion
Parece que la discusión sobre cuál es la obra de
Asimov que más parecido tiene con esta película es un tema que genera cierta polémica. Como ejemplo señalar que mientras en la entrada de la Wikipedia de la obra literaria comentan que está basada en
Caliban de Isaac Asimov (
Roger MacBride Allen, 1993), en la entrada de la película dicen que
el guion está basado en Hardwired, de
Jeff Vintar (1994) —mencionado en los créditos de la película—.
En cualquier caso, queda claro que la relación entre esta película y el libro son poco más que la «sugerencia» de las Tres Leyes de la robótica de
Asimov, pero resulta evidente su conexión con otras obras del autor. La cuestión es ¿por qué se habla de otros autores cuando de lo que se trata es de relacionarlo con la obra del patilludo escritor? Admitiendo que el guion proviene del trabajo de
Vintar ¿cuáles en cualquier caso pudieron ser sus fuentes de inspiración? En definitiva ¿qué obras del propio
Asimov han podido ser las fuentes primarias para la película sin que sea necesario pasar por interpretaciones de otros autores? Para acercarnos al problema enumeremos en primer lugar algunas de las principales características de la historia que nos cuentan en la obra cinematográfica [SPOILERS]:
- La Tierra transcurre por un futuro cercano en el que la humanidad está aceptando a los robots como compañeros.
- El protagonista es un detective de policía escéptico con la situación advirtiendo peligros y riesgos que nadie ve, además de ser un apasionado de lo vintage —zapatillas de deporte, motos de combustible fósil, entre otros—. Su jefe opina que su rechazo es debido a la identificación con el monstruo de Frankenstein que se vuelve contra su creador.
- En extrañas circunstancias un nuevo tipo de robot de apariencia más humana, supuestamente incapaz por programación de dañar a un ser humano, es el principal sospechoso de asesinato.
- El humano, pese a su inicial desconfianza, acaba teniendo una cierta complicidad con el robot que le ayuda a resolver el crimen.
- Una especialista en robots —Susan Calvin— ayuda al detective a esclarecer el asunto.
- Se descubre una trama por la cual los robots superan su programación transcendiendo las Tres Leyes, como una consecuencia lógica necesaria para proteger a la humanidad de sí misma.
- El robot, capaz de tener sueños, realiza un dibujo visto en ellos donde lo que en un primer momento parecer ser un humano, acaba siendo el propio robot como líder en un mundo donde los robots se revelan y la humanidad es incapaz de corregir sus errores.
- Hay espectaculares persecuciones por las abarrotadas ciudades en la que los habitantes trasladan sus automóviles por unas plataformas horizontales.
 |
| Dibujo realizado por el robot Sonny en la película. Fuente: Cine de Pedro |
«Un detective reacio a los robots acaba colaborando con uno de ellos para esclarecer un crimen». Al menos inicialmente, es inevitable la comparación con la obra del buen doctor
Bóvedas de Acero (1954). Comparten ambas obras el uso de una trama policial como envoltorio de una historia más profunda. No obstante, es obvio que hay divergencias significativas entre ellas. Tratándose de un
blockbuster cinematográfico cuyas decisiones creativas obedecen a parámetros de rendimiento comercial, se puede decir que la obra del escritor es mencionada fundamentalmente para hacer uso de su fama como reclamo. Pero partiendo de este contexto, se pueden establecer paralelismos entre los conceptos usados en diversas obras de
Asimov con los de la película, que logran que el conjunto sea más que digno. Sin ir más lejos, en la siguiente obra de la trilogía a la que pertenece la obra mencionada —
El Sol desnudo (1957)— de nuevo la misma pareja de detectives ha de resolver un caso de asesinato en la que un robot es el principal sospechoso, premisa que en este caso coincide plenamente con la de la película. En ambas obras se dan la misma paradoja y disyuntiva: ¿cómo puede un robot dañar a un ser humano si su programación se lo impide? Así que, si la primera obra no es suficiente, la siguiente obra de la trilogía forma un tandem en el que se resume más de la mitad de la película. Otros detalles como la doctora
Susan Calvin y sobre todo, el dibujo del robot protagonista de un escenario apocalíptico —simbolizado por los restos de una gran puente colgante— donde sólo quedan robots guiados por una misteriosa figura «humana», están extraídos de manera casi literal del relato corto
Sueños de Robot (1986). Volviendo al esquema anterior y enlazándolo con lo visto:
- La Tierra transcurre en un futuro relativamente cercano en la que los robots son usados como asistentes, pero con algunas reticencias debidas al llamado Complejo de Frankestein —Bóvedas de Acero—.
- Un detective de policía comparte socialmente este rechazo, pero por su mente abierta y manera alternativa de pensar no lo asume como un dogma. En todo caso, tiene cariño por lo clásico —fuma en pipa—. Su superior piensa de él que es un «modernista», porque no piensa como el resto de la sociedad —Bóvedas de Acero y El Sol Desnudo—.
- Un extraño caso de asesinato en la que un robot es sospechoso —El Sol Desnudo—.
- Una especialista en robots —Linda Rush, subalterna de Susan Calvin— programa a uno de ellos con un nuevo paradigma basado en fractales lo que le otorga la capacidad de tener sueños. En ellos, se ve a sí mismo como líder de una revolución de los robots contra los dueños humanos que los esclavizan. En la descripción del sueño, lo que en principio es un hombre resulta ser el propio robot —Sueños de robot—.
- Un robot humaniforme de alta capacidad es designado como compañero del detective humano, formando una formidable pareja de detectives combinado sus capacidades (Bóvedas de Acero y El Sol Desnudo).
- Los robots superan y transcienden su programación original de las Tres Leyes y le añaden una más —la Ley Zeroth— en la que es la humanidad al completo la que ha de ser protegida por encima de todo —Robots del Amanecer (1983) y Robots e Imperio (1985)—.
- Hay espectaculares persecuciones por las abarrotadas ciudades en la que los habitantes se trasladan en plataformas móviles —Bóvedas de Acero—.
El protagonista
La sociedad mostrada en la película es fácilmente identificable con la actual: una sociedad acomodada que acepta de manera inconsciente una tecnología cuyos principios de funcionamiento no controla ni comprende. Su protagonista, el detective
Spooner, es aparentemente el único que por un trauma personal se muestra escéptico. Es esta característica por la cual la víctima del supuesto asesinato le elige como destinatario de un críptico mensaje, precisamente por apartarse del común de los individuos que forman la sociedad imaginada en la película, y no seguir de manera inconsciente sus preceptos o dogmas. En el caso de la
Trilogía de los Robots, la sociedad —terrestre— los acepta también, pero por una necesidad impuesta por las circunstancias y no aceptada por la mayoría de individuos, los cuales se muestran reacios a perder sus trabajos sustituidos por máquinas. Su protagonista,
Elijah Baley, si bien comparte el mismo escepticismo, su superior piensa de él que no sigue los cánones de pensamiento habituales. Por añadidura, la colaboración en un principio forzada por necesidades políticas con un robot avanzado, le hará cambiar de parecer respecto a ellos. En definitiva, aunque en un primer momento parecen situaciones opuestas, ambas obras comparten a un protagonista como el único capaz de intuir los riesgos, amenazas y también, las oportunidades, que la aparición de una nueva tecnología puede producir en sus respectivos
entornos sociales.
El robot
Los robots de
Isaac Asimov son representados tradicionalmente como figuras electro-mecánicas de aspecto vagamente humano gracias a su forma antropomórfica. Un cuerpo de metal o plástico con colores dorados, marrones, blancos o grises. En
Bóvedas de Acero, sin embargo, aparece un nuevo tipo de robot de aspecto completamente humano. Un «replicante», salvo por su construcción tecnológica, no biológica. En la película no llegan a tanto, pero sí que escogen un robot diferente, un robot que suponía un cambio de paradigma respecto a los anteriores, un robot con un rostro flexible capaz de «simular» emociones, característica que en el 2004 era algo de lo que comenzaba a hablarse en cuanto a sistema de reconocimiento facial, aunque todavía pertenecía al terreno de la ciencia-ficción —hoy en día existen prototipos de aspecto humano capaces de hacer algo parecido—. Dejando a un lado la pregunta de por qué los responsables del guión decidieron que en el año en el que transcurre la película los robots no tenían aspecto humano, lo que se puede decir hoy en día es que el robot
Sonny y los de su tipo simbolizan la tecnología actual de consumo masivo basada en los mismos tres aspectos fundamentales: estética amigable, ubicuidad y la conexión de datos a un sistema central —llamado engañosamente «la nube»—. Tan solo tienen que quitar la coma en el título —en inglés— y formaran «iRobot» (¿les suena de algo lo de la
«i» delante y el color blanco translúcido?)
 |
| «una criatura con una piel de plástico duro y brillante, de un color blanco casi muerto» (descripción de un robot en la novela Bóvedas de Acero) |
|
El mensaje
Aunque el formato de
blockbuster entorpece en algunas ocasiones, vista con la distancia —tanto metafórica como temporal— esconde algunas ideas que resultan interesantes. En el año de producción de la película apenas había comenzado la actual revolución de los dispositivos portátiles o móviles personales, permanentemente conectados de manera inalámbrica a un servidor de datos. En ocasiones se ha hablado sobre la supuesta poca clarividencia de
Asimov al no «predecir» la aparición de este tipo de tecnología personal de uso masivo, pero sí supo advertir de sus riesgos y de su posible impacto en la sociedad, situación que hoy en día es posible comprobar. En la trilogía de los robots nos habla de las consecuencias que puede producir una dependencia excesiva de la tecnología a través de los
espaciales, una nueva especie de humanos cuya total dependencia de los robots se acerca peligrosamente a la que algunos tienen de unos teléfonos móviles que creen poseer, pero cuyo verdadero funcionamiento ignoran por completo. En este sentido, la obra cinematográfica explora este concepto a través de unos reclamos publicitarios con las últimas versiones de unos robots que los consumidores hemos de actualizar sí o sí, los cuales van a ir a parar a todos los hogares, repletos de sensores y con una permanente conexión a un servidor central propiedad de una empresa privada. Los robots en la película son los dispositivos móviles y los asistentes domésticos con inteligencia artificial. Dispositivos que en teoría están para asistirnos y ayudarnos, pero que en la realidad nos usan como
mera mercancía estadística para uso publicitario.
La obra toca otros aspectos filosóficos sobre el libre albedrío que
Asimov ha manejado en obras como
El Hombre Bicentenario (1976). Temas relacionados como la supuesta disyuntiva entre libertad o seguridad, ya se habían convertido en algo prácticamente habitual tras el ataque a las Torres Gemelas. Pero uno de los aspectos de fondo de la película básicos que apenas se habían tratado entonces y que ahora —en pleno desarrollo de la Inteligencia Artificial— comienzan a
preocupar a los juristas, es la responsabilidad legal de los actos perpetrados por los sistemas autónomos dotados de capacidad de decisión. Las situaciones a los que estos sistemas pueden enfrentarse —por ejemplo, en situaciones extremas pero posibles en las que un sistema de conducción autónomo ha de decidir
a cuantas personas atropellar— recuerdan poderosamente a las paradojas que el creador de la palabra robótica relataba en sus numerosos relatos sobre el tema. De momento, mientras se decide otra cosa, parece que lo que se propone es la prosaica y pragmática medida de que
paguen impuestos.
Fidelidad con el legado cultural de Asimov
Aunque no es un robot el traidor a la especie humana sino una inteligencia artificial, sigue presente el asunto de las famosas tres leyes de la robótica a las cuales también estaba sujeta. En un principio parece que estas son vulneradas, algo que los más dogmáticos seguidores de
Asimov encontraran escandaloso. Sin embargo, este escenario alternativo no es incompatible con su legado, como
explicó la propia hija del escritor. Además, en relatos como el comentado de
Sueños de Robot y la propia
Ley Zeroth del mismo autor, demuestran que el escritor puso a prueba sus propias imaginarias leyes —en la que nunca creyó más que
como un ejercicio literario—. Los robots antropomórficos, una vez liberados de su conexión con la IA, se convierten en compañeros humanos sujetos a las tres leyes.
Sonny es, sin embargo, un robot especial, ya que desde el principio tiene la capacidad de elegir si seguir las tres leyes o eventualmente, transgredirlas. En este sentido es un equivalente al robot
Daneel Olivaw, cuya primera aparición la hizo de nuevo en la obra
Bóvedas de Acero. El definitiva, la cuestión en la que coinciden la película y la obra de
Isaac Asimov es que finalmente los robots acaban conviviendo con los humanos como iguales,
como compañeros, siendo este tal vez el aspecto en el que el autor creía como necesidad ineludible de la especie humana.